Gastronomía madrileña
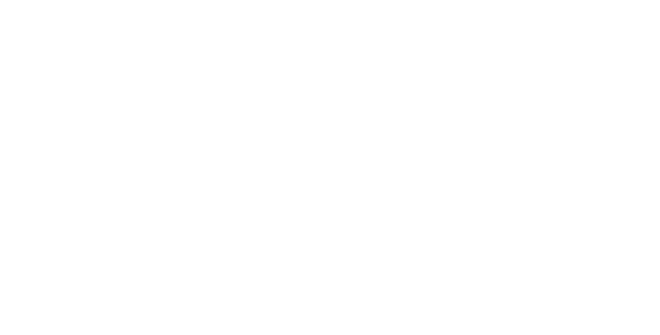
Hasta la conquista de Toledo por parte de Alfonso VI, la alimentación habitual en Madrid debía ser la misma que en el resto de Al Andalus: una cocina variada, donde la leche, la miel y los dátiles, se mezclaban con la pasta de sémola, el cuscús norteafricano y con los hábitos gastronómicos de la población de origen hispanorromano.
A partir de ese momento, la cocina madrileña fue transformándose muy lentamente hasta que en el verano de 1561, Felipe II fijó la capital del Reino de España en Madrid. Este hecho duplicó en muy pocos años la población del antiguo enclave árabe y empezó a definir uno de los rasgos más característicos de la gastronomía madrileña, la coexistencia de dos cocinas independientes, pero no aisladas: la popular y la aristocrática.
Esta distinción entre una cocina sofisticada y otra humilde continuó hasta el siglo XIX, aunque el trasvase entre ellas fue constante.
En el siglo XIX esta división se fue difuminando. Fue entonces cuando surgieron las fondas –que recogieron la tradición culinaria de los mesones–, las casas de comidas y los primeros restaurantes modernos. Estos locales, junto a los cafés, los mesones y las confiterías pasaron a conformar el escenario gastronómico del Madrid de finales del XIX y principios del XX. Los platos típicos esta época son el cocido de tres vuelcos, los soldaditos de Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, los bartolillos (empanadillas de crema)…
En la actualidad, un gran número de establecimientos mantiene viva la peculiar identidad de la gastronomía madrileña que combina como pocas la tradición con las influencias más heterodoxas.

















